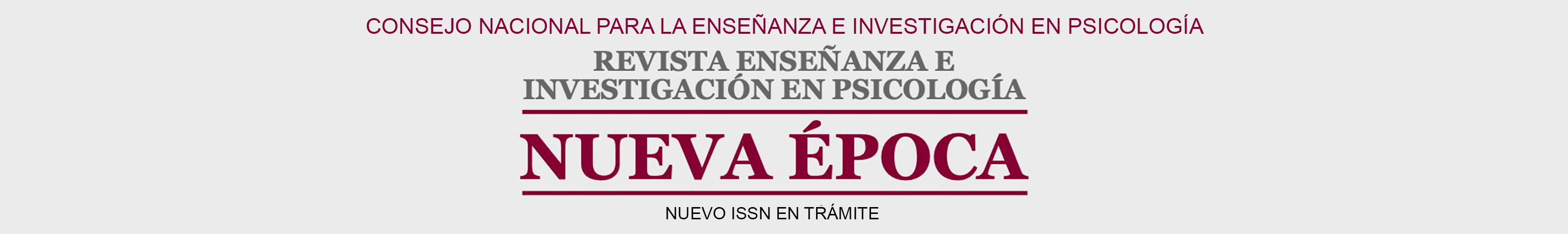

A nivel internacional, de once países latinoamericanos, México se ubicó en la posición más baja
de miedo a la victimización a nivel general y en penúltimo lugar de este tipo de miedo dentro de la colonia (Ruiz-Pérez, 2019). Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en el 2024 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2024) en México, las cifras sobre índices delictivos a nivel nacional señalan que el 27.5 % de los hogares tuvo, al menos, una persona como víctima de delito, además de la ocurrencia de 31.3 millones de delitos, de los cuales el 92.9 % no se denunciaron o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Además, el delito más frecuente fue el fraude, seguido de robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. Lo anterior muestra que, a pesar de tener indicadores bajos dentro de América Latina, en México, la violencia es una situación importante en la cotidianidad de las personas.
A nivel nacional en 2024, el 60.7 % de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave. Además, en la ENVIPE se reportó que la población de 18 años y más, entre el 62.5% y el 40.2 %, se siente insegura en su municipio y en su colonia o localidad, respectivamente. En particular los estados de la República mexicana con porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública fueron: Morelos con 90.1 %; Guanajuato con 87.5 % y Zacatecas con 87.4%. Estados que coinciden también con un alto nivel de migración, lo que se ha visto que el miedo a ser víctima de un delito ha ocasionado que mexicanos migren a Estados Unidos (Martínez et al., 2024).
Particularmente, en Guanajuato en el último año se ha presentado un incremento significativo en delitos contra la vida y la integridad (600%), así como allanamiento de morada (200%) y fraude (192%), según la Secretaría de Economía a través de Data México (2024). En este sentido, el 23.4% (prácticamente cuatro puntos porcentuales menos que la media nacional) de los hogares tuvo al menos una víctima de delito. La tasa de incidencia delictiva en las personas fue del 26.620 por cada 100,000 habitantes. El costo de los delitos en el año 2023 fue de 12.5 miles de millones de pesos, lo que equivale a $6,658 por persona afectada (INEGI, 2024). En este contexto, hay que considerar que la reacción a eventos traumáticos también se ve afectada por factores como el género, la raza, la personalidad y factores de riesgo en el entorno como la pobreza (Frieze et al., 2020). Sin embargo, no hay que perder de vista que las consecuencias de ser víctima de un delito, no se limitan a las cuestiones monetarias, sino también afectaciones a la salud mental de las víctimas y personas cercanas (Alfaro et al, 2018).
La ENVIPE Guanajuato (INEGI, 2024) estima que en el 2023 se denunció el 12.2% de los delitos y se considera una cifra negra del 91.8%, lo que refleja una aproximación más fiel al fenómeno del delito y el miedo a ser víctima; lo que explica que el 68.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día. La ENVIPE (INEGI, 2024), estima que 46.4% de la población de 18 años y más en el estado de Guanajuato considera que vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad, es inseguro. A nivel entidad federativa esta cifra es de 87.5%.
El miedo al delito o miedo a la victimización es un constructo abstracto y complejo que hace referencia a un conjunto de ansiedades y preocupaciones relacionadas con el delito (Wenger et al., 2022); el término se utiliza de manera indistinta con otros conceptos, como percepción de inseguridad, percepción del riesgo, inseguridad subjetiva, percepción de ser víctima de un delito, entre otros términos, que, si bien están relacionados y pueden referirse en cierta medida al mismo objeto, no son exactamente lo mismo. De hecho, todas estas ideas que se relacionan con las ansiedades públicas hacia el delito han ido configurando y anteceden a lo que se estudia en el campo del miedo al delito (Jackson, 2006).
La percepción de inseguridad se define como “un sentimiento de desprotección ante la probabilidad de ser víctima de algún tipo de delito” (Vera et al., 2017, p. 185). Esta percepción varía en función del nivel de incidencia delictiva en el contexto local (Gaitán-Rossi & Shen, 2018). Una alta percepción de inseguridad puede afectar la salud de las personas al aumentar los niveles de estrés, o de forma indirecta, al provocar el incremento de comportamientos no saludables para su manejo, así, se asocia con el malestar psicológico, la somatización, la ansiedad y la depresión (Villareal & Yu, 2017), con mayores niveles de emociones negativas como tristeza y miedo (Golovchanova, et al., 2021) mientras que en México, estas asociaciones las reportan Alfaro-Beracoechea et al. (2021) y Rodríguez et al. (2024).
Un concepto importante de introducir en el fenómeno de la percepción de riesgo a sufrir un delito o miedo a la victimización, es la violencia comunitaria, misma que Scarpa (2003) la de fine como la violencia experimentada como víctima directa o indirecta en lugares cercanos al hogar, la escuela y colonias circundantes, e incluye tanto actos delictivos como conductas violentas no tipificadas como delitos; en la que la clase social, el género y la edad son variables que pueden incrementar la vulnerabilidad estructural de los jóvenes ante la violencia comunitaria (Almanza-Avendaño et al., 2022). Por su parte, la vulnerabilidad estructural se manifiesta en la percepción de riesgo a sufrir un delito, ya que varía debido a la intersección entre el género, la edad y la clase social (Alda et al., 2017; Hopkins et al., 2019; Martinez-Ferrer, 2017).
Para Magnusson (2015), desde un enfoque persona por entorno, las características individuales pueden afectar un comportamiento específico ante la presencia de factores de riesgo contextuales/ambientales. Al respecto, en relación con la edad de las personas, Vera et al. (2017) reportaron una mayor percepción de inseguridad en grupos de jóvenes en comparación con otros grupos de edad. Con base en el sexo de las personas, Almanza-Avendaño et al. (2022) muestran diferencias en las incidencias de victimización directa e indirecta, principalmente en el delito de acoso, lo que, a su vez puede afectar su percepción de riesgo a ser víctima de un delito.
Considerando la información anterior, se resalta la importancia de generar conocimiento sobre la victimización y la percepción de seguridad o de riesgo a ser víctima de un delito, y más en un contexto colectivista que se caracteriza por la importancia que tiene la familia y los integrantes de los grupos más cercanos es evidente (Inglehart, 2019; Manstead, 2018); la presente investigación se centra en conocer la percepción del riesgo a ser víctima de un delito y los efectos que variables sociodemográficas pueden tener ante este constructo.
Método
Participantes
Se utilizó un muestreo no representativo bajo el cual participaron 208 personas de la ciudad de León, Guanajuato, de las cuales el 59.6% reportaron ser mujeres. El rango de edad fue entre 18 y 59 años con una media de edad de 31.98 y con una desviación estándar de 12.16.
Criterios de inclusión
Hombres y mujeres que habitaran en la ciudad de León, Guanajuato, con edades de entre 18 y 65 años, que decidieron participar y terminaron toda la batería.
Diseño
Se utilizó un diseño no experimental, transversal de tipo correlacional. Debido a que todas las variables independientes eran de carácter atributivo, el diseño del presente proyecto fue no experimental. Para poder cumplir con el objetivo de la presente investigación, se compararon grupos de acuerdo con las variables sociodemográficas en su percepción de riesgo a la victimización.
Variables
· Miedo de victimización: juicios que reflejan la proximidad subjetiva de una victimización real que reflejan el cuándo, dónde, a quién (Trope & Librman, 2013).
· Sexo: autodefinición de la persona en cuanto a sus características biológicas.
· Edad: años de vida de la persona.
· Percepción socioeconómica: es la autopercepción que tiene la persona con relación a su situación socioeconómica, comparándose con las personas del país y con las de su colonia.
La operacionalización de las variables se realizó a través de los puntajes obtenidos en cada una de las escalas utilizadas, de acuerdo con los manuales de estandarización de cada una.
Instrumentos
Escala de percepción de riesgo de victimización (González, 2019) que consta de dos subescalas de cinco reactivos cada una, con cinco opciones de respuesta tipo Likert pictórica. La primera subescala refiere a la percepción respecto a uno mismo, la cual explica el 71.95% de la varianza con una confiabilidad (alpha) de .93. Por su parte la segunda subescala (seres queridos) explica el 72.63% de la varianza y presenta una confiabilidad (alpha) de .93, que evalúa la percepción de riesgo de la persona y de sus seres queridos. Los valores de los factores se obtuvieron de acuerdo con lo reportado por González (2019).
Cuestionario Sociodemográfico. Cuestionario exprofeso donde se solicita a las personas su sexo, edad, máximo grado de estudios y su percepción socioeconómica. Esta última sección se divide en la percepción en función de los ciudadanos de México y otra en función de las personas de su colonia. Para identificarse, deben de señalar dónde se encuentran en una imagen de una escalera con diez peldaños, considerando que la parte inferior de la escalera refiere a la peor situación de las personas y la parte superior a las mejores situaciones respecto a dinero, educación y el respeto socialmente percibido sobre el trabajo que desempeña.
Procedimiento
Las aplicaciones se realizaron en espacios públicos, en escuelas y en centros de trabajo. En estos últimos bajo la autorización de las personas competentes para ello. Dado que los instrumentos utilizados son autoaplicables, éstos se implementaron de manera individual o grupal. Posteriormente, se realizó la limpieza de la base de datos para corregir algún error de captura y así garantizar la validez de la información proporcionada por los participantes de acuerdo con el manual de cada instrumento.
Se analizaron los datos por medio del paquete estadístico SPSS versión 24, utilizando medidas de tendencia central y de dispersión, coeficientes de correlación de Pearson y pruebas para evaluar los efectos de las variables independientes en percepción de riesgo de victimización (t de Student, d de Cohen, ANOVA y eta al cuadrado). Se probó la homocedasticidad a través de la prueba de Levene, con valores de p desde .26 hasta .83 para todas las comparaciones. La normalidad de las variables miedo a la victimización y miedo a la victimización de un ser querido se definió a través de la asimetría (.25 y -.85, respectivamente) y la curtosis (.26 y -1.07, respectivamente).
Consideraciones éticas
De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Diario Oficial de la Federación, 2014) vigente dentro del país; artículo número diecisiete, numeral I; se cataloga como una investigación sin riesgo, por lo cual se consideró la firma de un consentimiento informado (artículos 20, 21 y 22 y capítulo III), del cual, se requería aceptar en el estudio para participar en él. Adicionalmente, se procuró el buen uso y manejo de datos, los cuales se indicó serían utilizados únicamente con fines de la investigación, siguiendo los principios éticos de los psicólogos y el código de conducta mencionado en la American Psychological Association (APA, 2017) en la Sección cuatro, primer párrafo respecto a la Privacidad y Confidencialidad.
La batería que se utilizó en la investigación no genera riesgo para las personas, por lo que no hubo que tomar previsiones al respecto.
Se contó con la autorización de las personas competentes en las escuelas y centros de trabajo para acceder a la población que cumplía con los criterios de inclusión. Dada la naturaleza de la información y los objetivos de la investigación, se requirió el anonimato para favorecer la veracidad de las respuestas y disminuir la deseabilidad social. Con base en lo anterior, los participantes que estuvieron de acuerdo firmaron su consentimiento informado.
De igual manera, aunque esta no es una investigación médica, según el Tratado de Helsinky promulgado por la Asociación Médica Mundial (AMM, 2024); las consideraciones éticas para la presente investigación incluyen además de lo mencionado con anterioridad y respecto a la sección de Comités de ética de investigación; una revisión previa del protocolo de investigación y su respectiva aprobación por parte de la Comisión de Investigación de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato bajo el acuerdo CLDCS2024-O2-4.3.1.
Resultados
Inicialmente se conoció el perfil general del miedo a la victimización de los participantes sobre sí y sobre sus seres queridos. En este sentido, dentro de una escala que va de 1 a 5, el miedo a la victimización por parte de los participantes tuvo una media de 2.69 (DE=1.08), en tanto que para el miedo a que sus seres queridos fueran víctimas, la media fue de 2.69 (DE=1.19).
Respecto a la variable sexo en el miedo a la victimización, la Tabla 1 refleja que no hay diferencias significativas en ninguno de los dos factores (miedo hacia uno mismo y miedo respecto a que un ser querido sea víctima de un delito); sin embargo, se puede notar que las mujeres presentan valores más altos en el miedo a sufrir un delito, en comparación con los hombres. Además, se puede observar que, respecto a los seres queridos, tanto hombres como mujeres reportan las mismas medias. Siguiendo los resultados reportados en la literatura, se hizo un análisis por reactivo, donde se encontró una diferencia en la pregunta del miedo a que en su colonia puedan violar a la persona. Al respecto se identifica una media para los hombres de 1.72 respecto a 2.24 para las mujeres (t=-3.20; gl=206; p=.002; d= -.44).
Tabla 1
Diferencias por sexo en Miedo a la victimización
Miedo a la victimización | t(gl) | P | Sexo | Media (DE) |
Propia | -1.14 (206) | .254 | Hombre | 2.58 (1.08) |
Mujer | 2.76 (1.08) | |||
Seres queridos | .020 (171.66) | .984 | Hombre | 2.69 (1.23) |
Mujer | 2.69 (1.16) |
Nota. DE = Desviación estándar. Escala de miedo a victimización de 1 a 5 con media teórica de 3.
Para conocer el posible efecto de la edad en el miedo a la victimización, se agruparon a las personas de acuerdo con los siguientes rangos de edad: grupo 1 participantes entre 18 y 25 años, grupo 2 de 26 a 45 años y el último grupo de personas entre 46 y 60 años. Lo anterior suponiendo el proceso de consolidación en la vida productiva y las responsabilidades que pueden derivarse dentro del desarrollo psicosocial en estas edades.
Tabla 2
Diferencias por grupo de edad en Miedo a la victimización
Miedo a la victimización | F (gl) | p | Edad | Media (DE) |
Propia | 2.23 (2, 206) | .10 | 18 - 25 | 2.79 (1.13) |
26 – 45 | 2.75 (1.04) | |||
46 - 60 | 2.39 (1.01) | |||
Seres queridos | .878 (2, 206) | .41 | 18 - 25 | 2.66 (1.23) |
26 – 45 | 2.83 (1.11) | |||
46 - 60 | 2.55 (1.20) |
Nota. DE = Desviación estándar. Escala de miedo a victimización de 1 a 5 con media teórica de 3.
Como se puede observar en la Tabla 2, todos los valores de miedo a la victimización están por debajo de la media teórica (3). No se encontraron diferencias entre los grupos de edad, pero se aprecia que, en el miedo a la victimización por parte del participante, las personas con mayor edad presentan el valor más bajo; por el contrario, respecto al miedo que un ser querido sea la víctima, el mayor valor se encuentra en las personas entre 26 y 45 años.
Para conocer el posible efecto de la percepción socioeconómica sobre el miedo a la victimización se agruparon a las personas de acuerdo con los peldaños de la escalera del instrumento. La escalera utilizada para definir tal variable constó de 10 peldaños y se agruparon a las personas de la siguiente manera: las personas que se identificaron dentro de los cuatro primeros peldaños se identificaron como percepción baja, los individuos que se posicionaron entre el escalón cinco y el siete, se consideraron con percepción media y finalmente quienes se posicionaron entre el octavo y el décimo, se clasificaron con alta percepción. En función de esta agrupación se realizó un análisis de varianza para conocer los efectos en el miedo a la victimización.
Como se puede observar en la Tabla 3, las personas con menor percepción socioeconómica presentaron un mayor miedo a ser víctima de un delito en su colonia, al igual que sufren un mayor miedo a que algún ser querido lo sufra (en ambos casos las medias están ligeramente arriba de la media teórica), aunque el tamaño del efecto es pequeño.
Tabla 3
Diferencias por percepción socioeconómica respecto a México en Miedo a la victimización
Miedo a la victimización | F (gl) | p | Percepción socioeconómica respecto a México | Media (DE) | Post Hoc Scheffé | η² |
Propia | 4.93 (2, 206) | .008 | Baja | 3.02 (1.03) | 1 ≠ 2 y 3 | .04 |
Media | 2.51 (1.05) | |||||
Alta | 2.72 (1.31) | |||||
Seres queridos | 4.42 (2, 206) | .013 | Baja | 3.04 (1.22) | 1 ≠ 2 y 3 | .04 |
Media | 2.51 (1.13) | |||||
Alta | 2.69 (1.29) |
Nota. DE = Desviación estándar. Escala de miedo a victimización de 1 a 5 con media teórica de 3.
Siguiendo con la misma lógica, pero ahora considerando la posición socioeconómica que las y los participantes perciben de sí mismos en el contexto de su colonia, se buscaron diferencias en el miedo a la victimización por este tipo de percepción. Para realizar este análisis se siguió la misma lógica de agrupación mencionada en la percepción socioeconómica general, pero ahora en relación con las respuestas sobre la escalera referente a la colonia. Al respecto los datos presentados en la Tabla 4 muestran que las personas que se perciben con un menor nivel socioeconómico dentro de su colonia son las que presentaron mayor miedo a sufrir un delito o que algún ser querido sea víctima; caso contrario a las personas que se perciben con un alto nivel socioeconómico. En cuanto a los efectos de esta percepción socioeconómica en el miedo a la victimización, se puede observar que las personas con menor nivel socioeconómico presentan mayor miedo a diferencia de las que se perciben con las mejores condiciones respecto a sus vecinos. En el caso del miedo respecto a un ser querido, los grupos más privilegiados, se distinguen del que se percibe con menores condiciones.
Tabla 4
Diferencias por percepción socioeconómica respecto a la colonia en Miedo a la victimización
Miedo a la victimización | F (gl) | p | Percepción socioeconómica respecto a la colonia | Media (DE) | Post Hoc Scheffé | η² |
Propia | 5.01 (2, 206) | .007 | Baja | 3.09 (1.12) | 1 ≠ 3 | .04 |
Media | 2.67 (1.04) | |||||
Alta | 2.28 (1.07) | |||||
Seres queridos | 8.31 (2, 206) | .000 | Baja | 3.26 (1.22) | 1 ≠ 2 y 3 | .07 |
Media | 2.65 (1.14) | |||||
Alta | 2.14 (1.09) |
Nota. DE = Desviación estándar. Escala de miedo a victimización de 1 a 5 con media teórica de 3.
Considerando que la educación formal puede dar diferentes herramientas para afrontar las vicisitudes de la vida y su cotidianidad, se buscó conocer si el nivel educativo de las personas puede afectar el miedo a la victimización de un delito. Para ello, se agruparon a las personas que tuvieron estudios de primaria o concluyeron la secundaria y se clasifico con nivel educativo bajo; el grupo medio fueron las personas que estudiaron o culminaron el nivel medio superior; finalmente, el grupo alto se compuso por quienes estudiaron licenciatura, hasta quienes tienen un posgrado. Al respecto, y como se puede observar en la Tabla 5, tanto el miedo de ser víctima de un delito o que un familiar lo sea, es mayor en las personas que tiene un nivel educativo bajo o medio (valores por arriba de la media teórica); donde las personas que tienen mayores estudios se distinguen de los otros dos grupos por sufrir un menor miedo, tanto para ellas mismas, como para sus seres queridos.
Tabla 5
Diferencias por nivel educativo en Miedo a la victimización
Miedo a la victimización | F (gl) | p | Nivel educativo | Media (DE) | Post Hoc Scheffé | η² |
Propia | 9.60 (2, 206) | .000 | Bajo | 3.19 (.89) | 3 ≠ 1 y 2 | .08 |
Medio | 3.05 (1.10) | |||||
Alto | 2.44 (1.03) | |||||
Seres queridos | 13.00 (2, 206) | .000 | Bajo | 3.39 (.94) | 3 ≠ 1 y 2 | .11 |
Medio | 3.10 (1.21) | |||||
Alto | 2.39 (1.12) |
Nota. DE = Desviación estándar. Escala de miedo a victimización de 1 a 5 con media teórica de 3.
Considerando que la educación da herramientas para la vida, en interacción con los roles sociales que se desempeñan, como ser el principal sostén del hogar, se puede pensar que esto afecta de manera diferenciada en el miedo a la victimización. Para ello se agruparon a las personas de acuerdo con el nivel educativo del principal sostén económico del hogar, al respecto, se encontró que sólo aquellas personas en las que el principal sostén tiene una educación baja son quienes presentan valores superiores a la media teórica. En relación con las diferencias entre los tres tipos de grupo, éstas se encontraron en ambos factores de miedo a la victimización, donde en el factor del miedo hacia sufrir un delito, el grupo de menor nivel educativo del principal sostén presenta mayor miedo en comparación con el grupo de mayor nivel educativo del principal sostén económico del hogar. En cuanto al miedo a que un ser querido sufra un delito, el grupo uno (menos nivel educativo del principal sostén) se diferencia de los otros dos grupos (Tabla 6).
Tabla 6
Diferencias por nivel educativo del principal sostén económico en Miedo a la victimización.
Miedo a la victimización | F (gl) | p | Nivel educativo | Media (DE) | Post Hoc Scheffé | η² |
Propia | 10.70 (2, 206) | .000 | Bajo | 3.20 (1.03) | 1 ≠ 3 | .08 |
Medio | 2.74 (.99) | |||||
Alto | 2.38 (1.05) | |||||
Seres queridos | 9.07 (2, 206) | .000 | Bajo | 3.25 (1.08) | 1 ≠ 2 y 3 | .11 |
Medio | 2.65 (1.14) | |||||
Alto | 2.41 (1.17) |
Nota. DE = Desviación estándar. Escala de miedo a victimización de 1 a 5 con media teórica de 3.
Finalmente se presenta en la Tabla 7, la matriz de correlaciones de las variables independientes con los dos factores del miedo a la victimización (ser víctima o algún ser querido sea víctima del delito). Con relación al miedo que sufren las personas por ser víctimas de un delito, se observa que el grado de estudios del participante y del principal sostén del hogar, así como la percepción del nivel socioeconómico en sus dos niveles (país y colonia) se relacionan negativamente. Respecto al miedo de que un ser querido sea víctima de un delito, se relacionan negativamente el grado de estudios, el nivel de estudios del principal sostén del hogar y la percepción del nivel socioeconómico en la colonia.
Un dato importante dentro de la matriz de correlaciones es la alta relación que existe entre los dos factores de miedo a la victimización, lo que refleja más del 75% de la varianza compartida.
Tabla 7
Matriz de correlaciones de Pearson para el Miedo a la victimización.
| Miedo a la victimización | |
| Propio | Hacia seres queridos |
Sexo | .079 | -.001 |
Edad | -.127 | .009 |
Grado de estudios | -.306 ** | -.342 ** |
Grado de estudios del principal sostén del hogar | -.325 ** | -.311 ** |
Nivel socioeconómico con relación al país | -.176 * | -.183 |
Nivel socioeconómico con relación a la colonia | -.164 * | -.220 ** |
Miedo a victimización (propio) |
| .871 ** |
Discusión
De acuerdo con los objetivos del presente estudio, en un contexto tan violento como lo es el estado de Guanajuato, el miedo a la victimización reporta valores inferiores a la media teórica, lo que puede estar reflejando una posible normalización de la realidad o una diferenciación en la percepción de quienes pueden ser más afectados por esta ola de violencia (posicionándose la persona y a sus seres queridos, en un lugar más seguro) y por ende, el miedo a ser víctima de un delito se atribuya a mayor propensión a terceros. Incluso el miedo de que la persona pueda ser víctima de un delito o lo sea un ser querido, no presenta una diferencia en los valores generales (sin segmentar la muestra), lo que permite pensar que el ser víctima de un delito es igualmente probable para la realidad de las personas que conforman un grupo cercano. Esto puede deberse a que se comparten costumbres, comportamientos, intereses y maneras de conducirse entre los integrantes de un grupo o por la posible búsqueda de un estado de mayor tranquilidad cognitiva.
Respecto al sexo de las personas Almanza-Avendaño (2022) reportaron diferencias en las incidencias de victimización directa e indirecta, principalmente en el delito de acoso, lo que, a su vez, afecta la percepción de riesgo a ser víctima de un delito. Al respecto, los resultados del presente estudio nos muestran que no hay diferencias en el miedo a la victimización cuando los análisis se realizan a través de los factores; sin embargo, siguiendo lo propuesto por Almnaza-Avendaño et al. en el 2022, se realizó un análisis por reactivo, mostrando diferencias en la pregunta que tiene que ver con el miedo a que la persona sea violada. Lo anterior se explica porque la mayor incidencia de delitos sexuales se da contra las mujeres, situación que debe de ser consciente en los y las participantes, lo que afecta su miedo a sufrir este tipo de delito.
Respecto al efecto de la edad en el miedo a la victimización, los datos contradicen a lo propuesto por Hopkins et al. (2019) y lo presentado por Vera et al. (2017), ya que, en el presente estudio no se encontraron diferencias entre grupos de edad, ni una relación significativa de esta variable con el miedo a la victimización, lo que deja de manifiesto que las y los participantes, independientemente de su edad, perciben que su riesgo a sufrir un delito en su colonia tiende a estar por debajo de la media teórica.
Partiendo que en la presente investigación se analizó la percepción de nivel socioeconómico desde dos niveles: nacional en términos de la comparación de la persona con lo que percibe que ocurre en todo el país, y a nivel colonia, donde la persona se posiciona en un nivel en comparación con los demás integrantes de su colonia, se observa que la percepción de estar en los niveles menos favorecidos socioeconómicamente genera mayor miedo a ser víctima de un delito.
Lo anterior puede deberse que en esta percepción se incluyen variables contextuales. Como mencionó Magnusson (2015), el contexto afecta al miedo a la victimización. Adicionalmente, es posible que las personas que se perciben con un mayor nivel socioeconómico identifiquen prácticas en su vida que les permitan disminuir los riesgos percibidos, lo que estaría en concordancia con lo propuesto por Hopkins et al. (2019). Es importante matizar los resultados a la luz del tamaño de los efectos reportados.
Como se ha mencionado anteriormente, la educación formal desarrolla habilidades y competencias en las personas que les pueden ayudar a enfrentar de diferentes maneras las problemáticas de la vida cotidiana; lo que podría contribuir en la variación de comportamientos y percepciones en relación con una realidad en la que los delitos se presentan como algo frecuente en la vida de la ciudadanía. En este sentido, los resultados muestran que el nivel educativo puede disminuir el miedo a la victimización, esto podría deberse a que las personas pueden tener mayores herramientas para enfrentar dicho miedo. Asimismo, como una covariable del nivel socioeconómico, el nivel educativo puede favorecer condiciones y posibilidades que propicien comportamientos más seguros para las personas. De igual manera, el nivel educativo del principal sostén del hogar podría estar interviniendo de la misma manera en los comportamientos que actúan como factores de protección contra el ser víctima de un delito, lo que podría reducir el miedo al respecto. Aunque los tamaños de los efectos son pequeños, consideramos que estos hallazgos pueden considerarse para futuras investigaciones e intervenciones.
Finalmente, las relaciones obtenidas en el presente estudio nos permiten identificar algunos factores que pueden actuar como protectores frente al miedo a la victimización, lo que debe de ser considerado por las instancias que pretenden favorecer la calidad de vida de las personas y disminuir la percepción de riesgo a ser víctima de un delito, siempre tomando en cuenta que este fenómeno es de carácter multifactorial. Adicionalmente, la relación obtenida entre los dos factores del miedo a la victimización (miedo hacia uno mismo y miedo respecto a que un ser querido sea víctima de un delito), revelan que las personas en general piensan que tanto sus seres queridos como ellas mismas, están en un contexto similar, con características individuales y sociales semejantes, que los lleva a valorar el riesgo a sufrir un delito de una manera semejante, favoreciendo una congruencia entre la concepción de la vida de la persona y lo que ésta ve en la de sus seres más cercanos.
Alda, E., Bennett, R. R., & Morabito, M. S. (2017). Confidence in the police and the fear of crime in the developing world. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 40(2), 366-379. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2016-0045
Alfaro-Beracoechea, L., Puente, A., Da Costa, S., Ruvalcaba, N., & Páez, D. (2018). Effects of fear of crime on subjective well-being: A meta-analytic review. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 10(2), 89-96. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a9
Alfaro-Beracoechea, L., Ruvalcaba, N., & Páez, D. (2021). Efectos de la victimización y el miedo al delito en el bienestar de habitantes de Ocotlán, Jalisco, México. Journal de Ciencias Sociales, 9(16), 21-42. https://doi.org/10.18682/jcs.vi16.4342
Almanza-Avendaño A. M., Gómez-San Luis A. H. & Medina Segura, A. F. (2022). Eva Vulnerabilidad estructural ante victimización comunitaria y percepción de inseguridad en jóvenes estudiantes. Pensando Psicología, 18(2), 1-26. https://doi.org/10.16925/2382-3984.2022.02.01.
American Psychological Association (2017). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. https://www.apa.org/ethics/code
Asociación Médica Mundial (2024). Declaración de Helsinki de la AMM. Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos. https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
Diario Oficial de la Federación (2014). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339162&fecha=02/04/2014#gsc.tab=0
Frieze, I., Newhill, C. & Fusco, R. (2020). Survivor Coping: Theories and Research About Reactions to All Types of Victimization. En Dynamics of Family and Intimate Partner Violence (pp. 63-107). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42608-8_3
Gaitán-Rossi, P., & Shen, C. (2018). Fear of crime in Mexico: the impacts of municipality characteristics. Social Indicators Research, 135(1), 373-399. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1488-x.
Golovchanova, N., Boersma, K., Andershed, H., & Hellfeldt, K. (2021). Affective Fear of Crime and Its Association with Depressive Feelings and Life Satisfaction in Advanced Age: Cognitive Emotion Regulation as a Moderator? International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 4727. https://doi.org/10.3390/ ijerph18094727
González, T. F. P. (2019). Miedo a la victimización y bienestar: el papel de las estrategias de prevención [Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México]. https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/QV9PNCVD5YS2V76T778A3S59VYU2L17TIGKC63XM4YDCX8DUIX-18234?func=find-b&local_base=TESISDIG&request=Miedo+a+la+victimización+y+bienestar:+el+papel+de+las+estrategias+de+prevención&find_code=WRD&adjacent=N&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=
Hopkins, P., Hörschelmann, K., Benwell, M., & Studemeyer, C. (2019). Young people`s everyday landscapes of security and insecurity. Social & Cultural Geography, 20(4), 435-444. https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1460863.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI (2024). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/
Inglehart, R. F. (2019). Cultural Evolution: People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108613880
Jackson, J. (2006). Introducing Fear of Crime to Risk Research. Risk Analysis. 26(1), 253-264. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2006.00715.x
Magnusson, D. (2015). Individual Development from an Interactional Perspective (Psychology Revivals): A Longitudinal Study. Psychology Press.
Manstead, A. S. R. (2018). The Psychology of Social Class: How Socioeconomic Status Impacts Thought, Feelings, and Behaviour. British Journal of Social Psychology, 57(2), 267–291. https://doi.org/10.1111/bjso.12251
Martínez, Almanza. T. M., González, Nieves, V. M. & Castro, Valles. A. (2024). El crimen organizado y su impacto en la movilidad humana en Ciudad Juárez. Enseñanza e Investigación en Psicología, 6 (Migraciones), 140-151. https://doi.org/10.62364/cneip.6.2024.207
Martinez-Ferrer, B. (2017). Miedo al delito, victimización y satisfacción con la vida en México. Summa Psicológica UST, 14(2), 14-23. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231730
Rodríguez, C., Reyes-Sosa, H., Martínez-Zelaya, G., & Moreno, D. (2024). El efecto del bienestar social, las emociones y la percepción negativa del mundo en el miedo al delito en México. Revista de Psicología (PUCP), 42(2), 1007-1028. http://dx.doi.org/10.18800/psico.202402.012
Ruiz-Pérez, J. I. (2019). Percepciones sobre la Policía en un grupo de países iberoamericanos: relaciones directas y mediadoras con el miedo al crimen, la victimización y la eficacia colectiva. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 11(3), 195-205. https://doi.org/10.22335/rlct.v11i3.968
Secretaría de Economía (10 de septiembre del 2024). Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/vizbuilder
Scarpa, A. (2003). Community violence exposure in young adults. Trauma, violence & abuse, 4(3), 210-227. https://doi.org/10.1177/1524838003252485
Trope, Y. & Librman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review, 117(2), 440-463. https://doi.org/10.1037/a0018963
Vera, A., Ávila, M. E., Martínez-Ferrer, B., Musitu, G. & Montero, D. (2017). Percepción de inseguridad, victimización y restricciones en la vida cotidiana en función del ciclo vital, en Morelos, México. Revista Criminalidad, 59(3), 183-192. http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v59n3/1794-3108-crim-59-03-00183.pdf
Villareal, A. & Yu, W. (2017). Crime, fear and mental health in Mexico. Criminology, 55(4), 779-805. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12150
Wenger, M. R., Lantz, B., & Gallardo, G. (2022). The role of hate crime victimization, fear of victimization, and vicarious victimization in COVID-19-related depression. Criminal Justice and Behavior, 49(12), 1746-1762. https://doi.org/10.1177/00938548221104738
Tonatiuh García Campos, Correo electrónico: tonat99@hotmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4531-2887
* Blvd. Puente Milenio No. 1001 Fracción del Predio San Carlos León, Guanajuato, México CP 37670.
